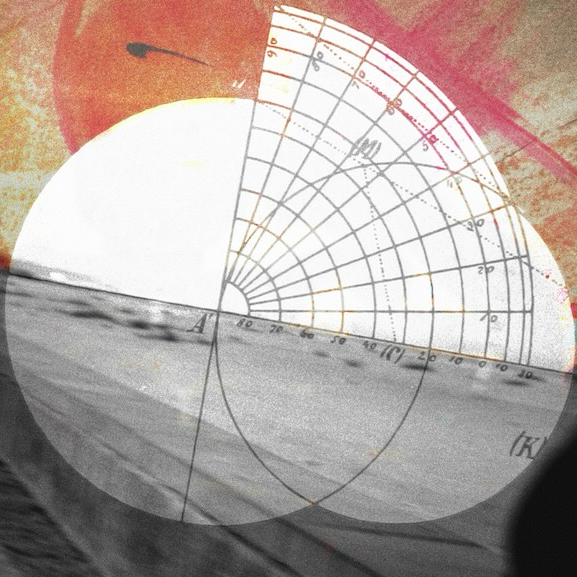La estética de lo cotidiano se configura a través de cuatro vías de interrelación inseparables y reconectadas en múltiples rizomas, bajo la experiencia permanente de la existencia. Estas vías de relación se articulan a través de la propia experiencia estética y las identificamos como el objeto, la construcción de la identidad personal, el archivo de la memoria y las estructuras de poder social que se ejercen a través de la presencia del objeto-imagen en el hogar.
Existen muchas otras vías de exploración de lo cotidiano estético, pero en este ensayo, desarrollo argumentos en torno a estos conceptos, explorando las narrativas que la propia experiencia de la vida cotidiana puede llegar a conferir a su alrededor, y las vinculaciones que el objeto, que deviene imagen en la experiencia de vida, mantiene con las políticas del poder.
La vida, y sus relaciones de experiencia con el entorno, se desarrollan a través de la mediación del objeto, mejor dicho, a través de la mediación de la experiencia estética entre el objeto y el sujeto, en sus distintos niveles jerárquicos de recepción y percepción. El objeto deviene, así, instrumento predilecto de mediación y medición en múltiples sentidos.
El objeto configura estrategias de mediación y construcción social; su presencia en la aparente individualidad del hogar asegura y apuntala las estructuras de poder político de forma profundamente eficaz, construyendo la ilusión de autonomía privada y reconstruyendo a la vez la jerarquía de poder externa de la que se nutre.
El objeto, mediador funcional, se convierte en el verdadero testimonio de la existencia de una sociedad (industrial) en la esfera personal, reemplazando simultáneamente al espíritu colectivo y al otro individual. Ahora es mediador de la sociedad en su totalidad, un mediador personalizado en la artesanía obsoleta, estrictamente impersonalizado en los productos plásticos del supermercado o pseudopersonalizado en el objeto único del anticuario o de la colección. (Moles, 1975, p. 22)
En este caso, no existen grandes diferencias en la función del ejercicio de poder, salvo el nivel simbólico en el que se ejerce, entre el llamado objeto artístico, legitimado institucionalmente como obra de arte, y el objeto comercial, industrial o utilitario, a la hora de reclamar el espacio de una determinada estructura jerárquica de poder en el seno del hogar, reproduciendo un poder externo o reconstruyendo la “pirámide social” de funciones dentro de las propias relaciones familiares.
En este sentido, lo primero que podemos destacar es la función del peso o el valor de la historia que recae sobre el objeto, sobre determinados objetos de una forma particular, más que sobre otros, y que produce uno de los efectos legitimadores de poder más intensos de todas las adherencias simbólicas de las que podemos proveer a un objeto.
La historia, el pasado referenciado y reverenciado a través del tamiz de la mirada distante, determina nuestra disposición y encuentro con el objeto, de manera tal que nuestra experiencia se ve profundamente condicionada en función de los conocimientos históricos que poseemos en referencia a ese objeto, e incluso desde el propio desconocimiento absoluto, por la “sensación” de historicidad o remisión al pasado que determinados objetos son capaces de recrear. La atracción de lo nuevo funciona siempre que un pasado sirva de garantía, como revisión o aparente ruptura, que genera la ilusión del cambio. La apariencia de movimiento, en un mundo inamovible que impone sus propias reglas, desde la posición de una legitimidad imperturbable, sea o no reconocida por el sujeto que se ve sometido a sus “leyes”.
El propio modelo educativo que forja y mantiene el predominante sistema de relaciones con el mundo, que es la llamada cultura occidental, perpetua el valor casi sacro de la historia, como referente de poder, de prestigio, de continuidad y legitimación de las estructuras e instituciones que ejercen ese poder. El objeto, que se extrae, recuerda, vincula o reverencia ese pasado, es el instrumento predilecto de mantenimiento y control de las estructuras de poder imperantes. La experiencia estética se hace inauténtica cuando, en las condiciones actuales de pluralismo vertiginoso de los modelos, el reconocimiento que un grupo logra de sí mismo a través de sus propios modelos se vive y se presenta, aún, como identificación entre tal comunidad y la humanidad; es decir, presenta lo bello, y la concreta comunidad que lo reconoce, como valor absoluto. (Vattimo, 1990, p. 167).
No debemos olvidar, sin embargo, tal y como apunta el texto de Vattimo, que gran parte del objetivo del sistema de poder que imponen los objetos revestidos de su significación cultural está basada en la imposición de un modelo y una práctica cultural determinada, y su propuesta de lo bello como lo legítimo, lo necesario, lo universal. Imponer la presencia de objetos, imágenes propias de una cultura local, como modelo de práctica y reconocimiento universal, es el gran triunfo de la imposición del poder político definitivo.
El objeto deviene imagen simbólica, por tanto, imagen sacralizada por vestigios de pasados remotos, o no tan remotos, pero que no pueden ni deben ser cuestionados, o en todo caso, son justificados, por esa misma lejanía histórica que los resignifica. Ejercen su poder de justificación o permanencia en un presente que se arrastra, rémora del pasado, y se obstaculiza a sí mismo, en una constante ida y vuelta de búsqueda de su esencia, que atrofia y anestesia toda posibilidad de cambios profundos o de prácticas de libertad, ejercida desde la raíz de la conciencia. En cualquier caso, y como afirma Mieke Bal (Bal, 2004) “Por supuesto, hay cosas que consideramos objetos —por ejemplo, las imágenes. Pero su definición, agrupamiento, estatus y funcionamiento cultural han de ser ‘creados’.” Añadiríamos que han de ser resituados en la experiencia de la conciencia y los valores que se le conceden en cada situación y momento histórico.
Existe, por tanto, la adherencia del valor de la historia hacia el objeto, un valor histórico que se articula en dos vertientes bien diferenciadas, pero paralelas en su comportamiento. El primero es el peso específico que otorga la historia institucional, legitimada a través del peso de las instituciones y personas que lo rigen, y que nace directamente del ejercicio del poder político estatal. El peso del valor histórico que hacemos recaer sobre una imagen la nutre de efectos de imposición de poder político y de control desde la imagen y a partir de la imagen. Un sistema de control, que, sin embargo, suele pasar más desapercibido, y es asumido normalmente en los discursos de las prácticas culturales, como absolutamente necesario e imprescindible. Es así como, en ocasiones, la “cultura” se convierte en cómplice de la instrumentalización del poder.
Aquello digno de ser patrimonializado es aquello que responde a los criterios de valoración que impone el poder y que responde a la construcción simbólica y cultural de un determinado grupo social. Aunque el concepto de patrimonio ha sido sometido a una intensa revisión crítica en los últimos años, tanto el patrimonio como el arte han servido, entendidos en su faceta institucional, como un poderoso instrumento de control social. El objeto patrimonializado se alza como representante simbólico de lo que debe ser entendido como lo correcto, lo positivo, lo hermoso, lo digno o lo respetable, y ni siquiera los múltiples intentos de la vanguardia por desafiar esta estructura de valores tendrán demasiado éxito en su empeño, tras la propia asimilación del objeto-arte vanguardista en el sistema institucional.
El objeto y su esencia jerárquica imponen su ideología, su imagen, su presencia; se constituye en un referente de un modelo de comportamiento determinado, en un instrumento privilegiado de control. Incluso aquello que se vuelve en contra del objeto-imagen, como reacción anti, alternativa y demás intentos de no sucumbir al poder imperante, no hace más que reforzar las estructuras de ese poder, definiendo con más certeza y límites qué es la norma y qué es lo desviado, en una batalla perdida de antemano.
**Los discursos antisistema alimentan el poder del sistema, el sistema y sus objetos; llevan tantos años incorporados en nuestro hogar, que solo cabe transformar el sistema desde el propio poder que este impone.** A través de la transfiguración de significados y comportamientos, aprovechando la necesaria legitimidad y legitimación de los objetos, para situar nuevos discursos y marcos de relación en la esfera del poder legitimado. Utilizar los instrumentos de ese control, como medio para desafiar y reconstruir las narrativas del poder hacia las narrativas de la libertad individual, se constituye en el juego predilecto del arte y en el espacio en el que puede desatar todo su contrapoder transformador.
La segunda vertiente de adherencia de valores históricos, nos remite al núcleo de estructuración de la vida cotidiana y de la construcción de la identidad personal y familiar, en las que el objeto recupera y revive nuevos significados que van unidos a la estética del acontecimiento vital. Estos pequeños acontecimientos, trascendentes en la línea temporal de la experiencia de vida, ligados a momentos, acontecimientos, por tanto, con los que se va tejiendo la red de nuestra propia identidad personal y su lugar en el entorno de la identidad grupal y colectiva.
El objeto propio, aquel al que le atribuimos valores que solo funcionan al nivel institucional de la familia o el ámbito privado, se constituye en esencia como objeto liberador de las imposiciones de las jerarquías y culturas dominantes, pero habitualmente, esto solo es una ilusión operada en un marco de control delimitado, y deviene una imitación, consciente o no, de los modelos del grupo social imperante, dejando poco margen a la recreación del espacio individual, expresado en libertad absoluta.
Dicho de otro modo, los diferentes sistemas de expresión, desde el teatro a la televisión, se organizan objetivamente de acuerdo a una jerarquía que, independientemente de las opiniones individuales, define la legitimidad cultural y sus grados. Ante las significaciones situadas fuera de la esfera de la cultura legítima, los consumidores se sienten autorizados a seguir siendo ellos mismos y a juzgar libremente; por el contrario, en el dominio de la cultura consagrada se sienten constreñidos a normas objetivas y obligados a adoptar una actitud solemne, ceremonial y “ritualizada”. (Bordieu, 2003, pp. 162-163).
Un espacio que, según Bordieu, promueve ese entorno liberador de la vida cotidiana, pero que, precisamente, genera una actitud predispuesta a aceptar la distinción y, por tanto, el sometimiento y el control. La cultura legítima que viene impuesta desde un poder dominante y la cultura cotidiana, que viene impuesta desde un poder dominante, desde el preciso instante en que es vetada y minorizada por ese mismo poder, como espacio de recreación permitida, de ilusión e imitación de un modelo cultural, de aquello que se permite hacer fuera de la cultura en mayúsculas, como ejercicio de liberación transitoria y suave, que refuerza incluso la posición de poder de la cultura oficial.
La práctica de estéticas cotidianas “extraculturales” sirve de instrumento de sometimiento a la cultura institucional, mientras estas prácticas se mantengan en su estatus de sentimiento de inferioridad y reconozcan su sumisión y su no pretensión de erigirse en verdaderas culturas liberadoras, en modos de vida que alteraran de forma sustancial el peso de las estructuras culturales definidas por las instancias oficiales. Una válvula de escape eficaz al servicio de la legitimación del poder.
Así pues, las clasificaciones jerárquicas de imágenes y objetos suponen otro de los mecanismos de control y ejercicio de poder cultural, frente a la reivindicación de narrativas de toda identidad personal, que pretenda escapar o salirse del lugar establecido, aquel que nos permite la ilusión de un margen de independencia personal, construida desde las políticas del consumo y que perpetúa el sistema de poder y control vigentes.
Freedberg (Freedberg, 1992, pp. 81-82) se equivoca cuando argumenta su separación entre las imágenes u objetos “puramente decorativos” de aquellos que funcionan en un nivel superior de significado; puede que desde un ámbito religioso o espiritual funcione esta distinción entre lo “mágico” y lo decorativo, pero es más coherente distinguirlo de lo puramente funcional, sin adherencias, aunque esto último siempre está también a un paso de convertirse en objeto-imagen significativo a través de la adquisición de valores estético-identitarios. Incluso lo religioso, como imagen, no como creencia de asimilación profunda, está vinculado a lo identitario-político, de forma sustancial.
Lo decorativo como tal cumple una función estética, y, por tanto, política. Los modelos y los objetos de decoración imponen estructuras de poder, como ya hemos visto, y por ello, poseen grandes cargas simbólicas e identitarias también. De hecho, los modelos y formas decorativas se asocian, sin temor a dudas, por arqueólogos, historiadores del arte y antropólogos culturales, a complejas señas de identidad, grupales y colectivas, que no deben ser desdeñadas.
Lo decorativo-identitario, resitúa en el hogar las políticas de control estatal-cultural, que nos marcan el espacio de pertenencia a una comunidad, que se sitúa por encima de nuestro marco de relación individual. Juegan ese papel de control identitario, del mismo modo a cómo lo hacen los colores de una bandera o las imágenes patrióticas construidas a través de los grandes acontecimientos deportivos. Diseñadores de una imagen que supone, un medio más que eficaz, de control estatal hacia la colectivización de los sentimientos y la anulación de la presencia del individuo, reforzando el poder jerárquico del estado como un todo integrante y superior, medido en la imagen estética de un objeto visual, tan simple y poderoso a la vez, como una bandera.
Más allá de eso, existe el objeto desdeñado por la cultura institucional, el objeto kitsch, que en su búsqueda particular de una identidad de belleza determinada, ha sido tildado de la representación del mal: “Este pensar solo en lo ‘bello’ confiere al kitsch un no sé qué de falso bajo el cual se intuye el ‘mal’ ético” (Broch, 2011, p. 37). Un criterio de asimilación de la estética institucional con los valores de la virtud y el bien, y la estética descontrolada, en realidad astutamente dirigida, como la maldad; lo elevado y lo bajo, lo poderoso y lo sometido.
Esta creación de estructuras jerárquicas tan profundamente delimitadas convierte el hogar en el espacio del objeto kitsch por definición, y este se vincula a lo cotidiano, y lo cotidiano se vincula a un nivel de posición política inferior, y el instrumento de control se hace redondo.
Las estructuras del poder necesitan constantemente delimitar sus fronteras y sus discursos de legitimación y resituar en la posición elevada nuevas narrativas que perpetúen el sistema, y se sirven del objeto kitsch y de su posición y consideración actual como instrumento a su favor.
El kitsch convierte lo aceptado como bello en masivo. Dulcifica sus aristas y convierte los tejanos en moda que uniformiza a un grupo de personas de la sociedad que desean dar imagen de juventud y contestación; el kitsch transforma la contestación en costumbre, la crítica en una simple disparidad de opiniones. (Jiménez, 1998, p. 86).
La gran contradicción irresoluble del kitsch, no obstante, es que, por otra parte, actúa como instrumento liberador, nos insufla de la ilusión del desafío al poder, y nos hace creer en la transgresión de lo institucional.
En alemán lo kitsch se llena de connotaciones despectivas; lo kitsch es divertido, por eso la frase Kitsch raya lo soez, lo insultante, transgrede lo permitido sin faltar al respeto. Y esa ruptura de la norma hacia lo prohibido, o lo mal visto, funciona como una liberación. (Jiménez, 1998, p. 87).
El espíritu liberador del kitsch funciona como instrumento de nostalgia hacia remotos paraísos perdidos, o ideales visiones inexistentes del ser humano, aquello que querríamos ser pero no somos.
El kitsch no es más que una memoria suspendida cuya fugacidad se intensifica por su extrema iconicidad. A pesar de las apariencias, el kitsch no es un bien de consumo activo, imbuido ingenuamente en el anhelo de una imagen de deseo, sino más bien una mercancía fallida que habla de todo lo que dejó de ser, una imagen virtual que existe gracias a su imposibilidad de existir plenamente. El kitsch es una cápsula del tiempo con un billete de ida y vuelta para el dominio mítico: el mundo de los sueños colectivos o individuales. En él, durante un segundo o acaso unos cuantos minutos, reina una ilusión de plenitud, un universo carente de pasado y futuro, un instante cuya aguda intensidad está en gran parte predicada por su misma inexistencia (Olalquiaga, 2007, p. 23).
Pero no debemos olvidar que el objeto, más bien la imagen proyectada de ese objeto, está en constante transformación y peregrinación; muy especialmente en estos tiempos confusos y de disolución de los grandes relatos, el objeto se disuelve en esa errancia de la que nos habla Nicolas Bourriaud (2009), y la multiplicidad de experiencias y relaciones se torna inabarcable.
El patrimonio al que nos referíamos se reconvierte en su errabundo viaje de ida y vuelta en un patrimonio migrante (VV.AA, 2013), que en demasiadas ocasiones es solo patrimonio de ida, de imposición, de instrumentalización despiadada, sin la necesaria regresión al lugar de origen, transformado, mutado por el intercambio y enriquecido con sabia nueva, que lo dote también de nuevos significados y de conocimiento y reconocimiento del otro frente al nosotros.
Finalmente, esos objetos migrantes acaban su viaje con solo el billete de ida, y el proceso culmina tal y como empezó, sin transformación ni cambio. El objeto del otro se observa con la mirada del nosotros y pasa a formar parte del contínuum temporal que impone el control de la cultura, de una determinada cultura; sin operar transformaciones o cambios relevantes, se perpetúa en el sistema de objetos e imágenes occidentales como lo otro, lo raro, lo exótico, y refuerza de nuevo el discurso imperante. Un nuevo objeto al servicio del control del orden y el sistema.
Y en este, nuestro camino iniciático hacia el objeto, la imagen proyectada de ese objeto en el entorno de vida cotidiana, sus significados y narrativas mediados a través de la experiencia estética, el papel jugado por el objeto-imagen al servicio del control de las estructuras jerárquicas del orden social, el objeto como referente del pasado y la memoria, y como constructor de mundos ideales y ensoñaciones, solo nos queda lanzar una cita final, como coda o epílogo no pertinente y quizás innecesario, de un texto articulado en torno a la raíz del objeto.
Independientemente de cuán ordinario sea un objeto, siempre puede ser rescatado de su aparente trivialidad al ser investido de un significado personal, ese inefable «valor sentimental» que puede hacerlo superior en estima a los objetos más valiosos (Olalquiaga, 2007, p. 17).
Referencias.
Bal, Mieke. (2004). El esencialismo visual y el objeto de los estudios visuales. Estudios Visuales, 2, 11-49.
Bordieu, Pierre. (2003). Un arte medio. Barcelona: Gustavo Gili.
Bourriaud, Nicolas. (2009). Radicante. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Broch, Hermann. (2011). La maldad del kitsch. In T. Kulka (Ed.), El kitsch. Madrid: Casimiro.
Freedberg, David. (1992). El poder de las imágenes. Madrid: Cátedra.
Jiménez, Inmaculada. (1998). Mareando la palabra no nacida De la obra al espectador. Lo bello, lo kitsch, lo distante. Bilbao: Universidad del País Vasco.
Moles, Abraham. (1975). Teoría de los objetos. Barcelona: Gustavo Gili.
Olalquiaga, Celeste. (2007). El reino artificial. Sobre la experiencia kitsch. Barcelona: Gustavo Gili.
Vattimo, Gianni. (1990). La sociedad transparente. Barcelona: Paidós.
VV.AA. (2013). Patrimonios Migrantes (R. Huerta & R. de la Calle Eds.). Valencia: Publicacions de la Universitat de València.